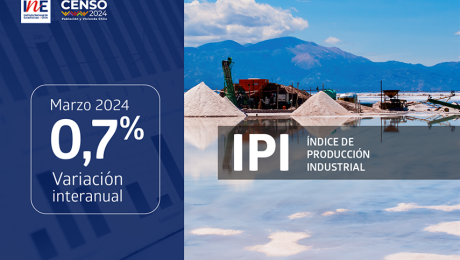Variación fue de 0,1%:
Sector metalúrgico-metalmecánico registró nulo crecimiento durante el primer trimestre de 2024
Según señaló el presidente de ASIMET, Fernando García, el aumento de la demanda interna de un 2% informada por el Banco Central “no generó un impacto significativo en nuestra industria, pues se concretó en rubros que para nosotros no tienen mayor incidencia”.
El sector metalúrgico metalmecánico registró un descenso de 4% en su actividad en marzo de este año, en comparación a similar periodo de 2023, marcando así por segundo mes consecutivo un crecimiento negativo. De acuerdo a esta evolución, la actividad de esta industria concluyó el primer trimestre de 2024 con una variación de 0,1%.
Así lo dio a conocer el presidente de la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas, ASIMET, Fernando García, quien señaló que este resultado “ratifica la inquietud que existe en los industriales de este sector productivo, que ven con preocupación la falta de proyectos de inversión e infraestructura para el presente año. El aumento de la demanda interna de un 2% informada por el Banco Central esta semana no generó un impacto significativo en nuestra industria, pues se registró en rubros que para nosotros no tienen mayor incidencia”, sostuvo.
Agregó que, sobre la base de estas cifras, el gremio mantiene su proyección de crecimiento para este año en torno al 1% a 3%.
García explicó que el magro resultado del sector en este periodo se explica principalmente por una caída en la demanda de equipos de elevación y manipulación provenientes del rubro minero, además, de la merma de proyectos orientados a la fabricación de productos metálicos para uso estructural. Asimismo, indicó que mientras el sector de la Construcción no se recupere, será difícil que el rubro metalúrgico metalmecánico también lo haga, al ser este altamente dependiente de esa industria.
Al respecto, alertó sobre la necesidad de llegar a acuerdos y avanzar en aquellos temas trascendentales para el sector productivo, principalmente en lo relativo al pacto fiscal que impulsa el Gobierno, cuya tramitación, según García, se ha extendido más allá de lo prudente, manteniendo y agudizando el clima de incertezas que ahuyenta la atracción de inversiones y el crecimiento. “Finalmente, esto genera mayor desempleo formal y aumento de la precariedad laboral. Nuestro sector manufacturero tiene el potencial de crear esos puestos de trabajo de calidad, pero en las actuales condiciones, esa capacidad se ha visto frenada por la escasez de inversiones en el sector”, indicó.
Actividad por subsectores
El presidente de ASIMET informó que de los nueve subsectores que constituyen la industria, cinco registraron variaciones positivas, destacando el desempeño de Reparación de productos elaborados de metal, maquinaria y equipos, con una variación positiva de 26,3%, aportando 3,2 puntos porcentuales de crecimiento al sector. Como contrapartida, el subsector de Fabricación de productos metálicos para uso estructural, tanques, depósitos, recipientes de metal y generadores de vapor fue el de más bajo desempeño, al registrar un descenso de la actividad de 12%, restando 2,7 puntos porcentuales de crecimiento al sector.
Caída de 15,2% en exportaciones
Fernando García entregó también cifras de comercio exterior durante el primer trimestre de este año, señalando que, en materia de exportaciones, los resultados tampoco fueron alentadores, al totalizar US$ FOB 515,9 millones, lo que representó una caída de 15,2% respecto de similar periodo de 2023.
Los principales destinos de los envíos fueron Perú, Estados Unidos y Argentina, que en conjunto sumaron US$ FOB 217,7 lo que representa el 42,6% de las ventas del rubro en el mercado internacional.
En relación a las importaciones, el dirigente gremial informó que China continúa siendo el principal origen de las adquisiciones provenientes del mercado extranjero, con un registro de US$ CIF 1.595,6 millones, lo que representa el 32,4% del total. Le siguen Estados Unidos, con US$ CIF 726,7 millones, y Brasil, con US$ CIF 306,9 millones, y una participación de 14,7% y 6,2%, respectivamente.
El total importado correspondiente a productos del sector metalúrgico metalmecánico en los tres primeros meses del año fue de US$ CIF 4.932,2 millones, cifra inferior en un 6,2% respecto de las internaciones registradas en el mismo periodo de 2023.
ASIMET, mayo 22 de 2024
De todas formas, se trata del mejor registró trimestral desde el segundo trimestre de 2022, cuando
El Producto Interno Bruto (PIB) de Chile anotó una expansión de 2,3% en el primer trimestre del año, según el Informe de Cuentas Nacionales publicado esta mañana por el Banco Central.
La cifra se ubicó levemente por debajo del 2,5% que se esperaba tras conocerse el Imacec de marzo.
De todas formas, se trata del mejor desempeño trimestral de la economía nacional desde el segundo trimestre de 2022, cuando el PIB registró una expansión de 4,4%.
En concreto, el análisis del instituto emisor informó que en la demanda interna, por su parte, aumentó 2% reflejo de un mayor consumo e inversión.
En tanto, cifras con ajuste estacional dieron cuenta de una aceleración de 1,9% en la actividad económica, respecto al período anterior.
El primer trimestre registró dos días hábiles menos que el año anterior y un día adicional por año bisiesto, con un efecto calendario de 0,1 puntos porcentuales.
Desde la perspectiva del origen, gran parte de las actividades exhibieron cifras positivas; minería, y transporte presentaron las mayores incidencias al alza.
En tanto, los servicios empresariales, la pesca y la construcción cayeron. En términos desestacionalizados, la aceleración del PIB se sustentó en las actividades de minería, comercio, transporte y servicios empresariales.
Desde la perspectiva del gasto, la expansión de la demanda interna fue acompañada por un aumento en las exportaciones netas.
En la demanda interna, tanto la inversión como el consumo aumentaron. La inversión fue incidida por una mayor variación de existencias, la que alcanzó un ratio acumulado en doce meses de -0,3% del PIB.
En contraste, la formación bruta de capital fijo (FBCF) se redujo 6,1%, en particular en su componente de maquinaria y equipo.
Por su parte, el consumo de los hogares presentó una variación de 0,6%, producto de un mayor gasto en servicios y en bienes no durables, mientras que el consumo de bienes durables cayó.
El consumo de gobierno también contribuyó al resultado (4,3%), en línea con un incremento en los servicios de salud.
Respecto del comercio exterior, las exportaciones de bienes y servicios aumentaron 3,2% y las importaciones lo hicieron en 1,6%. En el primer caso, el resultado se explicó por mayores envíos de bienes, en particular de productos frutícolas y mineros -carbonato de litio y cobre.
Respecto de las importaciones, estas fueron impulsadas por las internaciones de bienes industriales, destacando los combustibles y vestuario y calzado.
En tanto, el PIB en términos desestacionalizados fue impulsado, principalmente, por el consumo y la variación de existencias.
El ingreso nacional bruto disponible real presentó una variación de 0,4%, resultado menor al registrado en el PIB, reflejo de mayores rentas pagadas al exterior.
El ahorro bruto total ascendió 23,9% del PIB en términos nominales, compuesto por un ahorro nacional de 23,7% del PIB y un ahorro externo de 0,2% del PIB, correspondiente al déficit en cuenta corriente de la Balanza de Pagos.
El crecimiento de la actividad económica del primer trimestre fue menor en dos décimas respecto al cierre preliminar del Imacec (de 2,5 a 2,3%). Lo anterior se explicó, principalmente, por la actualización de los indicadores de coyuntura y por el proceso de conciliación de los cuadros de oferta y utilización trimestral.
Fuente: Emol economía, mayo 20 de 2024
Declaración Pública Asimet A.G.
Fiscalía Nacional Económica (FNE) acusa a Indura S.A. y Linde Gas Chile S.A. por colusión en el mercado de gases industriales, medicinales y especiales, solicitando al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) la aplicación de sanciones.
La Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas Asimet A.G., en el marco de las acusaciones formuladas por la Fiscalía Nacional Económica a ambas empresas arriba mencionadas, y que son socias del gremio, expresa de manera enérgica el rechazo a toda actuación y conducta contraria a la libre competencia, en especial las colusiones y prácticas anticompetitivas que afecten el normal desarrollo de los mercados.
Las colusiones observadas en nuestro país en los últimos años han afectado negativamente el bienestar social, provocando el repudio de las personas y los consumidores que se han visto perjudicados, lo que es especialmente condenable en esta ocasión, al realizarse en tiempos de extrema necesidad y crisis sanitaria.
Asimet A.G. consagra en sus estatutos, como principal objeto, promover el desarrollo de la industria metalúrgica y metalmecánica y de todas las actividades relacionadas en su cadena de valor, así como promover la racionalización, desarrollo y protección de las actividades que les son comunes; lo cual se traduce, entre otras cosas, en el compromiso que asumen todos sus asociados y miembros en no realizar acciones que entorpezcan o alteren la libre competencia.
Asimet A.G. condena categóricamente las malas prácticas empresariales y defiende los principios de la libre competencia que sustentan y garantizan la buena gestión de la actividad privada.
Nuestro gremio es respetuoso de las instituciones públicas y de su autonomía, y en ese marco, esperamos que la investigación en este caso se realice con la mayor celeridad, y se sancione a los eventuales responsables de esta práctica que está reñida con el buen funcionamiento del mercado.
Por último, instamos a todos nuestros asociados y miembros de este gremio a que su actuar se ciña a la normativa legal vigente y a una intachable ética empresarial.
Santiago, 9 de mayo de 2024.
Directorio
Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas Asimet A.G.
Con esto, la actividad anotó un crecimiento de 2,5% en el primer trimestre, el mayor desde 2022.
La economía chilena se expandió 0,8% en marzo -en comparación al mismo mes de 2023- un dato que se ubicó en la parte baja de las expectativas del mercado, según el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) publicado esta mañana por el Banco Central.
Con esto, el primer trimestre registró un crecimiento de 2,5%, el mejor registro desde el segundo trimestre de 2022.
El registro da cuenta de una moderación en relación a enero y febrero, meses en los que el Imacec había sido de 2,5% y 4,5% respectivamente.
En cualquier caso, marzo de 2024 tuvo 3 días hábiles menos que en 2023. Y se trata del tercer mes con menos días hábiles desde 2013.
El resultado de marzo, informó el Banco Central, se explicó por el crecimiento de la minería y del resto de bienes, compensado por las caídas del comercio y la industria.
Emol economía, mayo 02 de 2024
En el resultado fue determinante el alza en la minería, mientras que los sectores manufactura y electricidad, gas y agua disminuyeron en igual período.
Un aumento en doce meses de 0,7% anotó en marzo de 2024 el Índice de Producción Industrial (IPI), debido a la incidencia positiva de uno de los tres sectores que lo componen, según informó esta mañana el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
El Índice de Producción Minera (IPMin) presentó un aumento interanual de 4,7%, como consecuencia de la mayor actividad registrada en los tres tipos de minería que lo componen.
El Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua (IPEGA), en tanto, decreció 0,8% en doce meses, debido a la menor actividad registrada en gas, que disminuyó 19,0%, incidiendo -1,093 pp. en la variación del índice.
Por su parte, el Índice de Producción Manufacturera (IPMan), anotó un descenso de 2,1% en doce meses, explicado en gran medida, por la baja interanual de 9,2% en elaboración de productos alimenticios, que incidió -3,348 pp. en la variación del índice general.
Fuente: INE, abril 30 de 2024
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que la tasa de desocupación anotó un descenso de 0,1 puntos porcentuales en doce meses.
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó esta mañana que la tasa de desempleo en Chile se ubicó en 8,7% durante el trimestre móvil enero – marzo 2024, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo (ENE).
Así, por primera vez en 16 meses, cayó el dato anual ya que la cifra significó un descenso de 0,1 puntos porcentuales (pp.) en doce meses.
Según el organismo estadístico, esto fue debido a que el alza de la fuerza de trabajo (3,2%) fue menor a la presentada por las personas ocupadas (3,4%).
En ese sentido, respecto de la ocupación, se registraron 9.308.685 personas. Lo que significó un alza de 302.540. Esto, porque en el mismo periodo de 2023, hubo 9.006.145 ocupados.
Por su parte, las personas desocupadas aumentaron 1,7%, incididas por quienes buscan trabajo por primera vez (13%) y quienes se encontraban cesantes (0,5%).
Respecto al mismo periodo del año anterior, las tasas de participación y de ocupación se situaron en 62,4% y 57%, creciendo 1,4 pp. y 1,3 pp., respectivamente.
Por otra parte, la población fuera de la fuerza de trabajo disminuyó 2,7%, influida únicamente por personas inactivas habituales (-4,9%).
Por sexo
En las mujeres, la tasa de desocupación se situó en 9,5%, sin presentar variación en doce meses; debido a aumentos en proporción similar tanto en la fuerza de trabajo (4,2%) como en las mujeres ocupadas (4,1%), en tanto el nivel de las desocupadas se expandió un 4,9%.
Las tasas de participación y ocupación se situaron en 52,8% y 47,8%, incrementándose 1,7 pp. y 1,5 pp., respectivamente. Por su parte, las mujeres fuera de la fuerza de trabajo descendieron 2,5%.
En los hombres, la tasa de desocupación fue de 8%, con una disminución de 0,3 pp. en doce meses, a raíz del incremento de 2,5% de la fuerza de trabajo, menor al 2,8% registrado por los hombres ocupados; mientras los desocupados descendieron 1,1%.
La tasa de participación, en tanto, llegó a 72,4% y la tasa de ocupación se situó en 66,6%, con variaciones respectivas de 1 pp. y 1,2 pp. Los hombres fuera de la fuerza de trabajo se redujeron 2,9%.
Metropolitana
En la Región Metropolitana la tasa de desocupación del trimestre enero – marzo 2024, alcanzó un 9,6%, con un descenso de 0,5 pp. en doce meses.
En el mismo período, la estimación del total de la población ocupada creció 2,3%. Según sector económico, comercio (6%), hogares como empleadores (14,5%) y enseñanza (4,9%) registraron las principales incidencias positivas.
Alza de personas ocupadas
En doce meses, las personas ocupadas experimentaron un alza de 3,4%, incidida tanto por las mujeres (4,1%) como por los hombres (2,8%).
Los sectores que contribuyeron al aumento de la población ocupada fueron comercio (5,1%), administración pública (6,8%) y hogares como empleadores (12,5%); mientras todas las categorías ocupacionales presentaron incrementos, liderados por personas asalariadas formales (3,4%), asalariadas informales (6,3%) y trabajadores por cuenta propia (1,1%).
Informalidad
La tasa de ocupación informal se ubicó en 28,1%, con un alza de 0,7 pp. en un año. Las personas ocupadas informales aumentaron 5,8%, incididas tanto por mujeres (7,8%) como por los hombres (4,1%); y según sector económico, debido principalmente a comercio (13,3%) y hogares como empleadores (22,5%).
Estacionalidad
La tasa de desocupación ajustada estacionalmente (que elimina los efectos de los factores exógenos estacionales de naturaleza no económica que influyen en su comportamiento coyuntural) se situó en 8,5%, disminuyendo 0,1 pp. respecto al trimestre móvil anterior.
Horas de trabajo
En doce meses, el volumen de trabajo, medido a través del número total de horas efectivas trabajadas por las personas ocupadas, ascendió 2,7%; mientras el promedio de horas trabajadas decreció 0,9%, llegando a 36,3 horas.
Según sexo, el promedio de horas para los hombres fue 39,2 y para las mujeres, 32,5 horas.
La tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial alcanzó 17%, con un incremento de 0,3 pp. en el período. En los hombres se situó en 14,3% y en las mujeres, en 20,4%. La brecha de género fue 6,1 pp.
Fuente: Emol economía, abril 30 de 2024
La Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas, ASIMET, expresa su dolor y consternación frente al vil asesinato de los carabineros cabos 1° Sergio Arévalo Lobos y Misael Vidal Cid, y del sargento 1° Carlos Cisterna Navarro, ocurrido en la madrugada de este sábado en la comuna de Cañete, en la Región del Biobío. Como gremio enviamos nuestras condolencias a sus familias y a Carabineros de Chile, en un día tan significativo para la institución en el que se conmemora y honra la abnegada labor de orden y seguridad que desarrollan a lo largo del país.
Este nuevo y cobarde atentado a funcionarios de Carabineros es una prueba más de la crítica situación de inseguridad en que se encuentra el país. Como sociedad no podemos seguir indiferentes y normalizando la ocurrencia de estos crímenes que suman mártires con una frecuencia que nunca antes habíamos visto en Chile. Creemos que es el momento de decir basta. Basta a la impunidad y al miedo de perder nuestro derecho a ser libres y a vivir en paz.
Hoy más que nunca exigimos al Estado acciones resueltas y severas para que tanto en este caso, como en todos los crímenes que aún permanecen impunes, se haga justicia lo más pronto posible, y para lograr el restablecimiento de la seguridad ciudadana. Como ASIMET hacemos un llamado a las autoridades de Gobierno, a los parlamentarios, a los líderes políticos, a los gremios empresariales y a toda la sociedad en general para unirnos en una sola gran voluntad que nos impulse a trabajar unidos en la consecución de un anhelo que cada día se hace más urgente: recobrar la seguridad para los chilenos y volver a ser un país cuyos habitantes puedan vivir y desarrollarse en paz. Solo así será posible construir un entorno propicio para el progreso y generar contextos favorables a la inversión y el crecimiento, pero, por sobre todo, para alcanzar la libertad, tranquilidad y confianza en que merecemos vivir y desarrollarnos todos los habitantes del país.
Finalmente, como gremio queremos expresar nuestra solidaridad hacia la institución de Carabineros, la que merece nuestro respeto, admiración y agradecimiento por la loable labor que realiza de protección y defensa de todos los chilenos.
Fernando García L.
Presidente ASIMET
ASIMET, abril 27 de 2024
Arica, O’Higgins y Magallanes: Las regiones que registraron los peores desempeños económicos en 2023
Por la vereda contraria, la Región del Biobío fue la que más creció el año pasado, con una robusta expansión de 5,9%.
El Banco Central publicó este martes el PIB regional de 2023, mostrando que la economía se expandió el año pasado en 11 de las 16 regiones del país, siendo las regiones de Arica y Parinacota, O´Higgins y Magallanes, las que registraron los peores desempeños.
En total, la economía chilena creció 0,2% en 2023, mientras que el consumo de los hogares apuntó un brusco descenso de 5,2%, un ítem que, de hecho, fue negativo en todas las regiones del país.
La región que anotó el descenso más profundo de su PIB fue Arica y Parinacota, registrando una caída de 2,4%.
El resultado «fue incidido por la industria manufacturera, la pesca y la minería. En contraste, la construcción y los servicios personales crecieron. El consumo de los hogares disminuyó 4,0%, incidido principalmente por el gasto en bienes no durables, seguido por el de durables», señaló el informe.
La segunda posición en el ranking de los peores desempeños lo ocupó la Región de O’Higgins, con un descenso del 2%, producto del mal rendimiento de la minería, «el que fue compensado en parte por las disminuciones de EGA y los servicios personales. El consumo de los hogares registró una caída de 6,3% incidida por el consumo en bienes no durables y durables», acotó el Banco Central.
Mientras que Magallanes presentó la tercera caída más profunda entre el PIB de las regiones, con una baja de 1,4%. Esto, debido a los «resultados de la pesca y la industria manufacturera. El consumo de los hogares disminuyó 4,4% explicado por el menor gasto en bienes no durables, lo que fue en parte compensado por el mayor consumo de servicio».
Las otras dos regiones que apuntaron caídas en sus economías el año pasado fueron Ñuble (-0,3%) y Los Ríos (-0,6%).
En tanto, entre las ganadoras, la región que anotó el mayor crecimiento económico del año fue el Biobío, con una fuerte expansión de 5,9%.
¿Las razones? Según el banco Central esto se explicó por los positivos resultados de «la industria manufacturera, EGA y la pesca». Mientras que -agregó- el comercio y la construcción presentaron incidencias negativas. El consumo de los hogares, por su parte, disminuyó 5,9% en línea con el menor gasto en ambos componentes del consumo de bienes».
En segundo lugar se ubicó Coquimbo, con un crecimiento de 3,5%, seguido de Tarapacá (3,3%) y Antofagasta (2,3%).
También subieron el año pasado los Lagos y Atacama, ambas con un 2,1%. Asimismo, creció la economía de La Araucanía (0,9%), El Maule (0,8%), la Región Metropolitana (0,2%) y Valparaíso (0,1%).
Fuente: Emol economía, abril 23 de 2024
A través de un comunicado, la firma considera indispensable seguir avanzando en una modernización institucional que considere medidas a plazos más extensos.
Luego de confirmarse el alza a las sobretasas impuestas a los productos de acero chino, Huachipato, inmerso en un delicado momento financiero, anunció este domingo que revertirá la suspensión de actividades.
A través de un comunicado señalaron: «Tras la decisión de la Comisión Antidistorsiones de establecer medidas provisionales requeridas a las importaciones de barras y bolas por Compañía Siderúrgica Huachipato (CSH), la empresa anunció que revertirá el plan de suspensión de sus operaciones siderúrgicas, mientras se mantengan vigentes niveles de sobretasas que permitan a CSH operar en un entorno competitivo y contrarrestar las distorsiones de precios corroboradas por la Comisión«.
La Comisión nacional impuso sobretasas del 24,9% para las barras de acero provientes del país asiático y del 33,5% para las bolas de acero para molienda del mismo origen.
«Con esta decisión de la comisión -que es de carácter provisorio, por algunos meses, ya que aún resta conocer las medidas definitivas- la compañía decidió continuar con sus operaciones siderúrgica», subrayaron.
El presidente del directorio de Huachipato, Julio Bertrand, manifestó que el alza en las sobretasas son buenas noticias para la industria nacional: «Valoramos la decisión de la Comisión Antidistorsiones, ya que permite eliminar distorsiones, equilibrar el mercado y que los actores nacionales puedan demostrar sus capacidades en proveer el mejor acero para Chile».
No obstante, afirma que son necesarias medidas definitivas: «Sólo de esta manera se hace posible la contribución de la Siderúrgica Huachipato al desarrollo del sector minero e industrial de la Región del Biobío y de todo el país», plantea.
En esa línea, desde la empresa sostienen que es necesario darle mayor estabilidad al mercado con medidas que vayan «hacia una modernización de la institucionalidad, que suponga medidas por plazos más extensos para que este tipo de derechos antidumping se establezcan por un plazo de 5 años, y entregue mayores facultades a la Comisión, al igual que como ocurre en otros países como Estados Unidos, Australia, México, India y Europa».
«Adicionalmente, la institucionalidad debiera desarrollar un sistema de monitoreo continuo y proactivo del mercado, de manera tal de corregir tempranamente eventuales distorsiones, prevenir y sancionar conductas elusivas a estas medidas, que terminen generado un costo económico y social para Chile», concluye Huachipato.
En un documento enviado a la Comisión para el Mercado Financiero, CAP expuso que la decisión de revertir el proceso de suspensión indefinida implicará la continuidad de las operaciones siderúrgicas de Huachipato mientras se mantengan vigentes las sobretadas que permitan a la firma operar en un entorno competitivo.
«Con esta decisión dejarán de generarse los impactos financieros. No obstante, la Compañía se encuentra analizando los costos irreversibles incurridos a la fecha con ocasión de la implementación del proceso de suspensión indefinida en el último mes, los que serán oportunamente informados al mercado en la medida de que sean de una materialidad relevante», señalaron.
Fuente: Emol economía, abril 21 de 2024
El dictamen emitido por la Dirección del Trabajo, aclarando que no es posible rebajar la jornada laboral mediante la reducción de minutos por día durante la semana, hizo encender las alarmas en el sector productivo, entre otras razones, porque es una industria que trabaja con sistema de turnos cuya organización requiere de tiempo y planificación debido a los mayores costos involucrados.
“Anuncios como este hacen pensar en improvisación y generan desconfianzas, deterioro en las relaciones laborales y caída de las expectativas, entre otras consecuencias difíciles de prever”, sostuvo el presidente de Asimet, Fernando García.
En el caso de las empresas del sector metalúrgico metalmecánico, el dirigente gremial explicó que la industria inició hace meses un trabajo de adecuación de sus jornadas laborales para cumplir con la normativa, que entra en vigencia el próximo 26 de abril.
Al respecto, sostuvo que “es por eso que nos sorprendió que a una semana de este plazo la Dirección del Trabajo emitiera un dictamen aclaratorio que echó por tierra este trabajo”.
“No es recomendable que se cambien las reglas del juego a última hora cuando como sector productivo ya nos habíamos adecuado a la normativa. Esto nos lleva a pensar que la autoridad desconoce cómo funciona en la práctica el sector productivo”, afirmó.
El presidente de Asimet agregó que este anunció está generando inquietud en las empresas manufactureras, que necesitan reglas del juego claras para funcionar y ser competitivas.
Además, indicó que este tipo de hechos impacta aún más el clima de incertidumbre que actualmente se vive en Chile, con proyectos de ley como la reforma tributaria y la de pensiones que aún no ven la luz y que no permiten la proyección a largo plazo del sector productivo.
“Hace unos días escuchamos al Presidente de la República afirmar que el deber del Estado es generar un clima de confianzas que le dé viabilidad a la inversión”, agregó.
Finalmente, expresó que “ciertamente, este tipo de anuncios, emitidos a última hora, no van en esa dirección, y retrasan aún más el camino hacia la reactivación económica que necesita retomar hoy el país con urgencia, principalmente para generar más puestos de trabajo de calidad para los chilenos”.
Fuente: https://www.radioagricultura.cl/economia/2024/04/19/asimet/, abril 19 de 2024